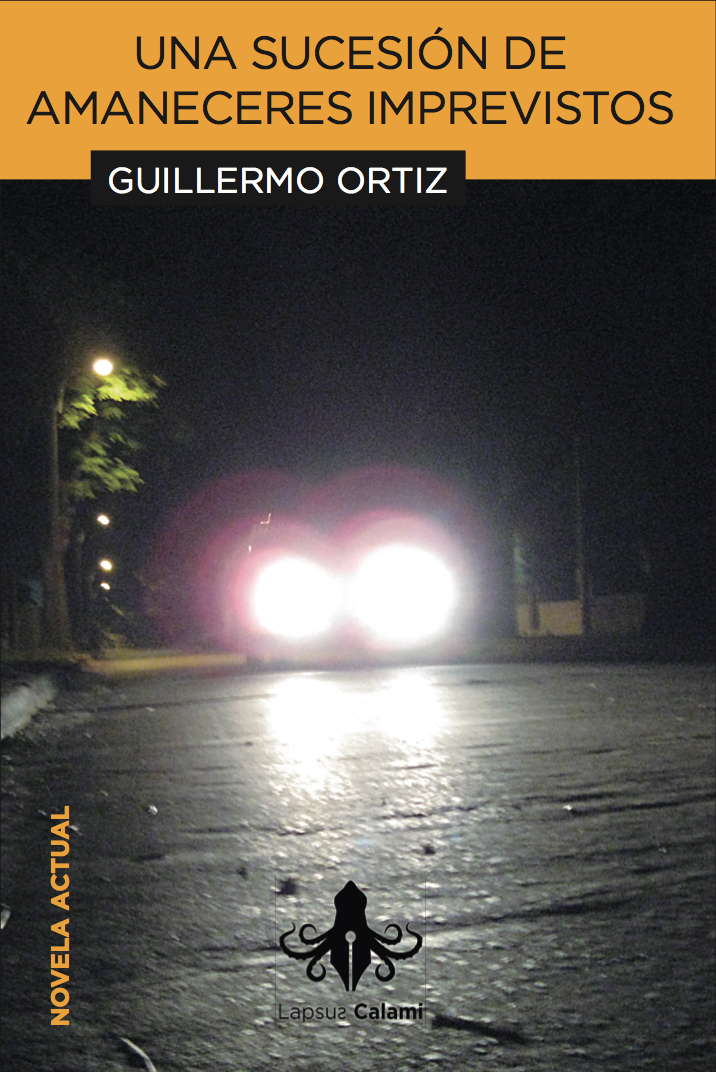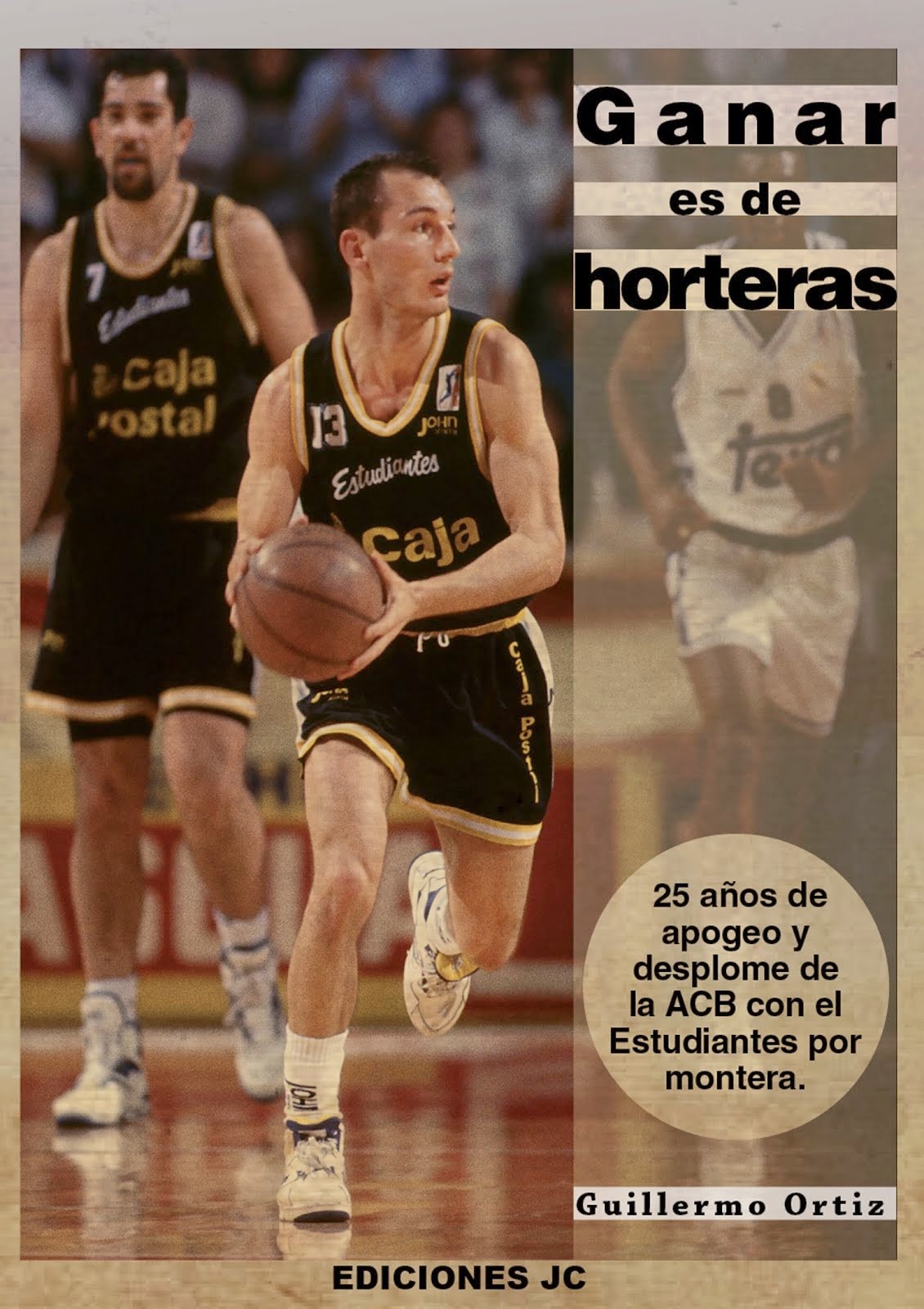A la Piazza del Duomo le pasa lo contrario que a Times Square, que por la noche se viste de puta y coquetea cansinamente con los turistas. La Piazza del Duomo, no. La Piazza del Duomo aprovecha la noche para recortar Santa María del Fiore contra el negro, una catedral cromática iluminada, brillante, de los edificios más bonitos que se pueden ver en el mundo y que resulta que está ahí, justo delante al abrir la ventana del hostal, un bed and breakfast recomendado por Booking sin ascensor pero con un dueño amabilísimo que me felicita por ser joven y hablar bien italiano, dos cosas que, obviamente, son mentira, pero ya se sabe que los italianos, incluso en la Toscana, incluso en este norte tan suizo, son un poco zalameros.
Y así, la Chica Diploma y yo salimos a pasear a las nueve y media que parecen las once de la noche en un septiembre que parece noviembre. Supongo que el silencio en el centro es algo que el madrileño no puede concebir. Callejeamos los dos, agotados, deslizando las suelas como si arrastráramos grilletes -yo me quedé dormido en el avión, nada más despegar; ella tiene los ojos casi cerrados del cansancio- y confiamos en encontrar un milagro detrás de cada esquina, porque Florencia parece la típica ciudad que esconde ollas al final de los arcoiris incluso cuando no hay arcoiris.
Por lo demás, todo tiene un aire irreal, y es bueno ponerlo en palabras: estoy en Florencia, estoy casado, mi esposa -¡mi esposa!- es absolutamente preciosa, mi padre ha muerto, publiqué un libro que salió en El País, tengo 3000 personas esperando algún comentario brillante en Twitter que suele no llegar y acabo de celebrar el concurso de popularidad más exitoso de la vida de un hombre, que es su boda. Una boda maravillosa, de viernes a domingo, que acaba en el cementerio de La Almudena, llorando ante la tumba de mi abuela, llorando ante la tumba de mi abuelo y llorando ante la tumba de mi padre. 2007, 2010 y 2013.
Repartiendo flores de una boda que no vieron, una boda de la que no supieron nada salvo mi padre, que llegó a estar invitado, con su sitio asignado en la mesa presidencial y todo. Habría estado tan orgulloso. Por supuesto, no lo habría demostrado, pero lo estaría, seguro.
Mi esposa dice que no parezco feliz porque escribo sobre estas cosas. Escribo sobre nostalgias y muertes, entre otras lindezas. Yo, sin embargo, creo que he tenido bastante suerte, una de esas vidas a las que les puedes reprochar poco, siempre teniendo en cuenta que una vida es una vida es una vida y tampoco vamos a pedirle ahora peras al olmo. Tuve una infancia feliz, una adolescencia feliz y una juventud aprovechada, donde la infelicidad era algo perfectamente asumible.
Otra cosa es que esto desborde todo lo anterior, que lo desborda. Lo irreal, ya digo, de Santa María del Fiore esperando tras la ventana, de la hermosísima Chica Diploma en la ducha, de las dos semanas que quedan hasta que la realidad vuelva, del mismo hecho -ella me dice que no lo meta todo en el mismo saco pero es que ese mismo saco soy yo- de que ahora sea mi propio padre y me dedique a regalarme dinero para la boda e invite al desayuno a mis amigos y que así vaya a ser siempre, dividido o multiplicado por dos, según se vea, mientras los cafés cuestan cinco euros en las terrazas y nadie hace caso a la copia del David de Miguel Ángel, sus manos enormes, desproporcionadas, con ese aire de realidad disfrazada que es en el fondo toda realidad que se precie.