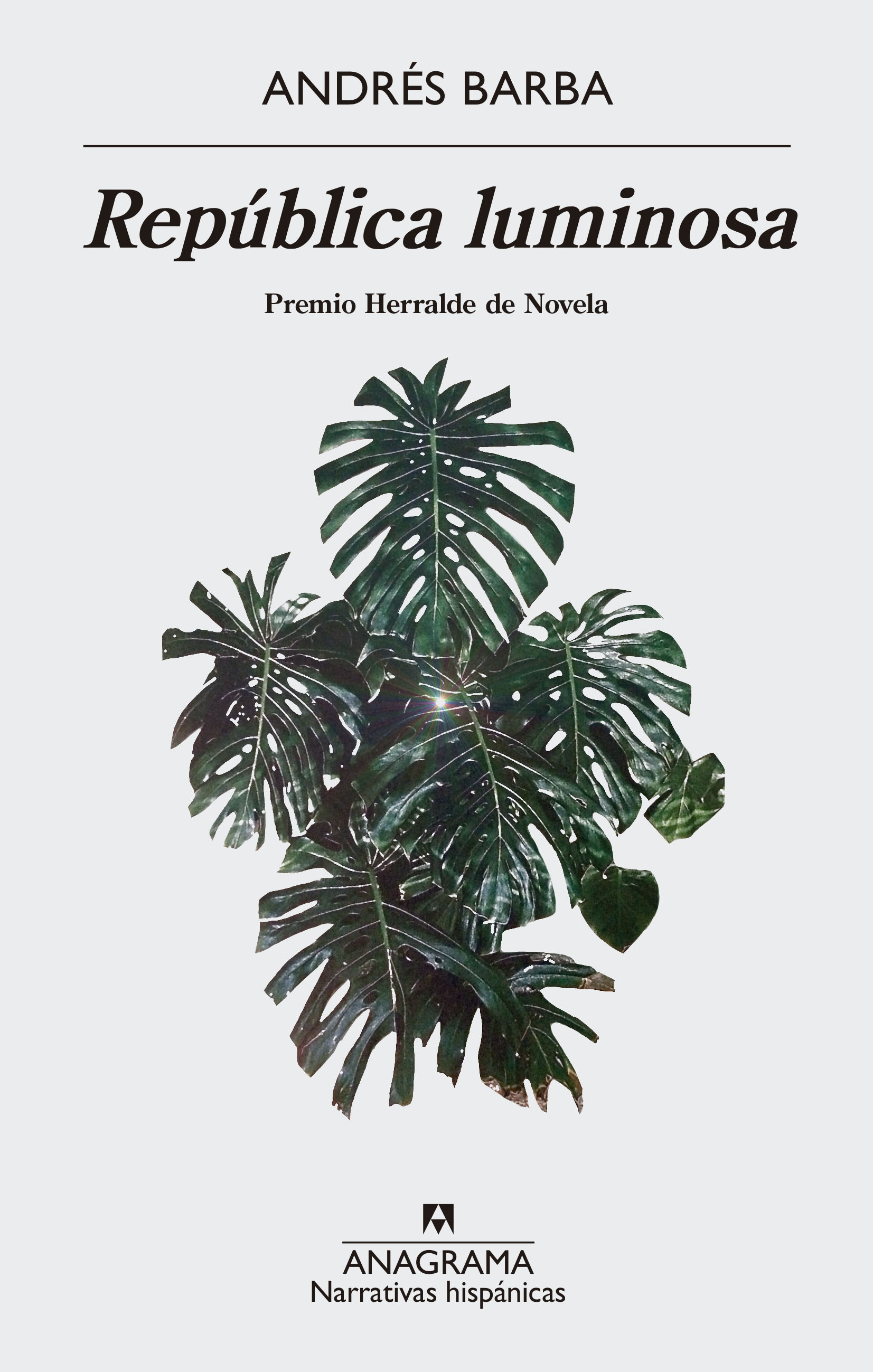Escribir es relativamente fácil. Escribir bien es otra cosa. Uno no se hace a la idea de la cantidad de decisiones que hay que tomar para rellenar doscientas, trescientas páginas con una mínima voluntad de estilo. Si hay algo que admiro en Andrés Barba es que nunca descuida su obligación en ese sentido: siempre elige la mejor estructura, siempre la palabra clave que, sin resultar recargada, tampoco caiga en el tópico ni en la pereza.
Es difícil descubrir nuevas cosas en alguien que a los 43 años lleva una decena de libros publicados, todos ellos de calidad. En realidad, el lector convencido lo que busca no son sorpresas sino garantías, confía en que el siguiente libro no cambiará su opinión sobre al autor, que no le obligará a bajarle del pedestal y mitigar su admiración. En ese sentido, "República luminosa" cumple el objetivo. Pese a las lagunas obvias en la narración y unos cambios de ritmo difíciles de entender, el libro es excelente. Sobre todo teniendo en cuenta lo que se viene publicando. Barba elige la primera persona -algo no demasiado habitual en él- y quizá por eso mismo le sale un narrador algo extraño, demasiado alejado y cercano a la vez, que pasa por encima de determinados detalles con demasiada facilidad y luego alarga la atención sobre otros de manera no del todo justificada.
Lo curioso es que, si no estuviera tan bien escrita, si no hubiera tanto mimo en no caer en excesos y si ese narrador despertara más a menudo de su nostalgia, "República luminosa" podría encajar perfectamente en la literatura de entretenimiento que acaba en película de Holywood -o en serie de Netflix, que viene a ser lo mismo-. Puliendo un poco determinados detalles de la trama, estaríamos ante una historia potentísima y muy original, aunque a veces avance casi como un borrador que apunta más que desarrolla. Obviamente, es una decisión premeditada: Barba podría haber elegido un ritmo frenético y un montón de giros y escenas de acción... pero no sería Barba.
Con todo, queda una novela sin personajes pero con atmósfera y misterio. Eso tampoco es habitual en su trayectoria pero le funciona porque sus recursos son abundantes. Una novela en la que el autor hace el esfuerzo por salirse de su zona de confort y le sale algo que es bueno no solo por su resultado concreto sino por la promesa de obras posteriores aún mejores. La infancia ha sido siempre el territorio en el que Barba se ha sentido más cómodo. La infancia en el sentido menos inocente del término, siempre en el abismo de la crueldad, de la sexualidad, de la violencia. Aquí tenemos más de eso pero de otra manera. Eso siempre es bueno.
*
La ventaja de no escribir en ningún suplemento ni ninguna revista es que uno puede añadir lo que quiera a sus críticas. Añadir, por ejemplo, la última vez que vi a Andrés Barba. Fue en la puerta de una casa que quedaba al lado de la calle Topete, la misma calle donde mi padre vivió durante tres o cuatro años mientras preparaba oposiciones a meteorólogo. Fue una visita exprés porque él cogía un avión esa misma tarde para ir a Buenos Aires, donde pensaba quedarse una temporada. Dos días antes, habíamos coincidido en la presentación de su libro "En presencia de un payaso" en la planta baja de Tipos Infames y me había invitado a su cumpleaños, que celebraba a continuación.
Ahí me planté yo, es decir nadie, rodeado de editores, agentes, escritores de primera fila en un bar de Malasaña. Andrés siempre me presentaba como "el director de la revista Mercurio" y yo me callaba más que nada porque no quería dejarle mal. Cuando ya por fin me atreví a decirle que yo en Mercurio no he escrito ni una palabra... pero que sí dirigí "Unfollow", revista para la que le compramos un relato que abrió el primer número, me pareció ver un gesto de decepción en su rostro, aunque quizá el que se sentía decepcionado era yo y eso era todo.
Le hablé de "El pingüino". Era cuando aún intentaba vender la novela, cuando aún tenía un mínimo de confianza en mí mismo. El niño acababa de nacer, así que hablamos de 2015, probablemente, y el libro tenía por lo tanto tres o cuatro años, no más, y había estado a punto de publicarse en Libros del Silencio pero la enfermedad se llevó por delante a Gonzalo Canedo y, con Canedo, la posible publicación. Semanas después, la misma enfermedad acabaría con mi padre, el de la calle Topete, pero esa es otra historia.
El caso es que Andrés se ofreció a leerla, que es algo que nadie debería hacer porque, salvo milagro, vas a perder amigos. No tuve que esperar demasiado su respuesta, que llegó al poco de aterrizar en Argentina: no le había gustado nada. Nada de nada. La destrozaba en tres o cuatro párrafos como se destroza la obra de un principiante con ínfulas. A mí no me agradó una respuesta así porque a nadie le agrada una respuesta así, pero tampoco me pareció algo personal. Lees algo y no te gusta. ¿Cuántas veces pasa eso? No vi la ofensa por ningún lado y le contesté que su "payaso" sí me estaba gustando a mí, básicamente porque era verdad.
A las pocas horas me contestó sorprendido. "No esperaba que me volvieras a escribir después de lo que dije de tu libro". Era un email emotivo, en el que contaba varias cosas sobre su vida profesional y personal que no vienen a cuento ahora. Cruzamos un par de correos más y nos comprometimos a comer o cenar en Madrid en cuanto volviera. Las cosas no parecían irle demasiado bien, pero no sé qué significa "demasiado bien" en una estrella de la literatura. El caso es que aquella crisis fue momentánea. Andrés volvió, siguió publicando, le dieron el Herralde y desapareció. Por supuesto, yo le felicité por email, por móvil y le recordé la comida que teníamos pendiente. No contestó nunca. Quizá ya por entonces tenía claro que yo no era el director de la revista Mercurio y tendría cosas mucho más importantes que hacer.