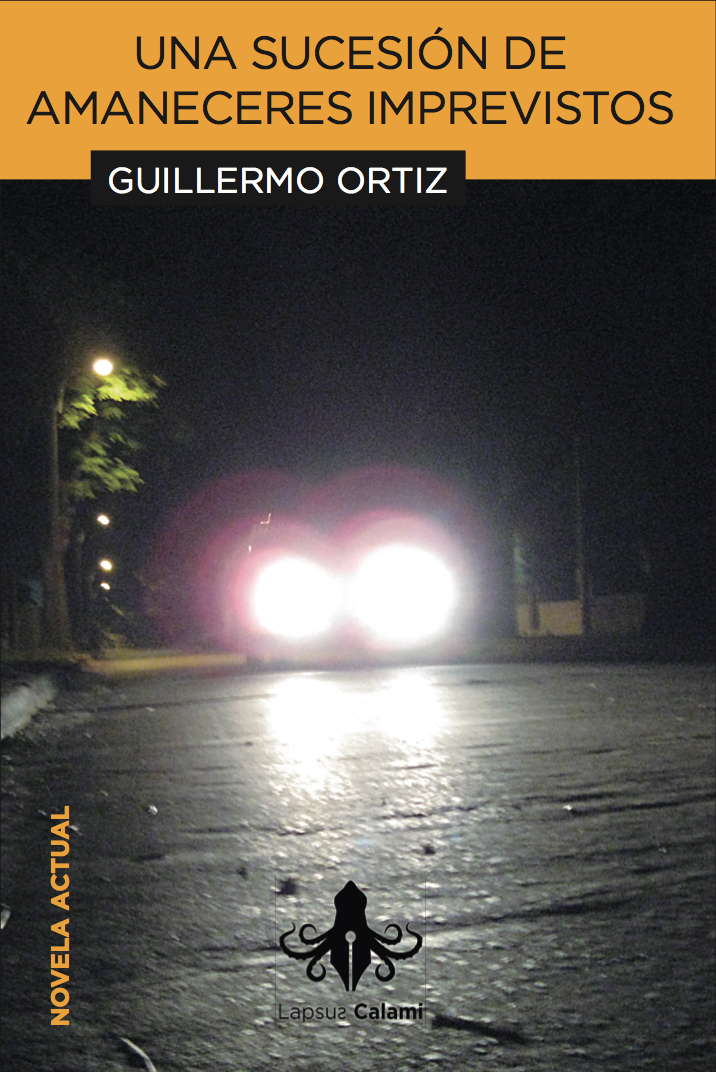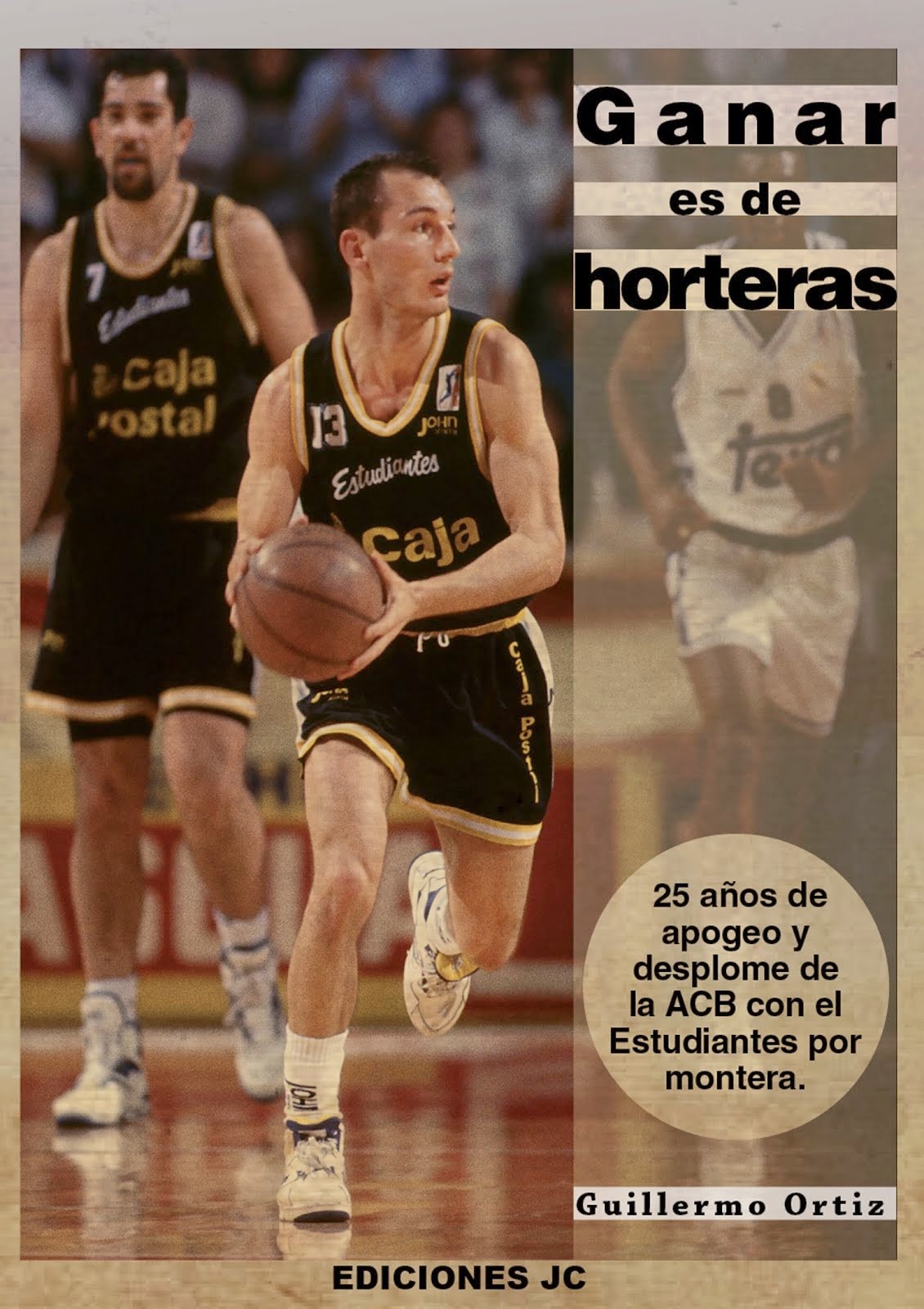Yo estuve en el concierto original del Teatro Salamanca. No me pidan demasiados detalles porque tenía ocho años y me quedé dormido en el hombro de una mujer que no era mi abuela. Las cámaras así lo prueban porque a mí, al menos, no me censuraron. Del sabinismo ochentero tengo en general vagos recuerdos: veia a Sabina principalmente como un amigo más de la familia. Alguien que venía a casa de vez en cuando, que comía con nosotros y que se ganaba bien la vida tocando canciones que a veces, incluso, me dedicaba en los conciertos.
Los datos concretos, por supuesto, se me escapan y quedan fogonazos de memoria incierta: mi tío con una camiseta del Estudiantes, la copia Beta del concierto con su numeración original, sin editar, el hormigueo contagioso de estar ante algo realmente grande, como se comprobaría un par de años después con "Hotel, dulce hotel", aquel disco formidable en el que intentaron que un grupo de niños hiciéramos los coros de "Cuernos, cuernos, cuernos" sin saber dónde se metían.
A partir de ahí, ya sí entendí la diferencia entre el Joaquín persona y el Sabina personaje. No en toda su
extensión, por supuesto, pero al menos en parte: las fiestas post-concierto en Las Ventas, a las que siempre estábamos invitados, las noches en el Elígeme de las que solo queda la perplejidad, la lenta ascensión en la lista de ventas del citado "Hotel, dulce hotel" y después de "Mentiras piadosas". Las grabaciones a las que no solo podía ir sino que podía incluso llevar amigos sin que fuera un drama. Algo parecido a un hogar.
Quizá por eso el concierto "revival" de Galileo del pasado jueves tuviera tanto peso emocional. No solo por los recuerdos de unos tiempos definitivamente más felices en demasiados sentidos sino por el hecho simple de que, ahora, entiendo las canciones, entiendo el genio, entiendo el estado de gracia en el que vivía aquel Sabina de finales de los 70 y principios de los 80, el desgarro del "canallita". De pronto, alguna noche, te pasan calidad y de repente... El entusiasmo, en definitiva. Un entusiasmo desbordante. Años después, durante la grabación de "Física y Química" me preguntaron qué me parecía "La canción de las noches perdidas". Quizá ni siquiera me lo preguntaron sino que yo solté que no me gustaba con mi arrogancia tradicional. Mi tío y mi madre contestaron a la vez: "Eso es porque aún no la entiendes". No quise creerles.
De la actuación en sí, me gustaría destacar la felicidad en el rostro de Manolo Rodríguez. Quizá también en el de Paco Beneyto, pero Paco tiene una facilidad insólita para sonreír constantemente, para que su cara sea una linterna constante. Gente a la que envidiar. Gente feliz, disfrutando de lo que hacen como si volvieran a tener veinticinco años y volvieran a cumplir su sueño. Manolo no solo es un guitarrista sobresaliente sino que fue un compositor de primera, a menudo ninguneado. Paco nunca ha dejado de luchar por hacerse un hueco donde le han dejado y nunca ha dejado de cumplir. De Javi no se sabe nada. A ver, se sabe algo pero no lo voy a contar yo por aquí. Si hubiera que diferenciar lo "viceversa" de lo "sabinero", ellos serían los mejores referentes. Si hubiera que diferenciarlos, digo, porque la verdad es que yo, con ese Sabina pletórico siempre me sentí bastante a gusto.
*
El aniversario de la muerte de George Harrison trajo consigo el habitual número de halagos y documentales recocinados. Sigo teniendo problemas con George, la verdad. No puedo negar su facilidad, no puedo dejar de admirar "While my guitar gently weeps" o, sobre todo, "Blue Jay Way" entre muchas otras. Con todo, a veces pienso si realmente fue para tanto, al menos como compositor. Obviando el plagio descarado de "My sweet lord" -en 1975, un muy cabreado John Lennon dejaba claro que sí, que era un plagio con todas las letras, corroborando lo establecido en los tribunales-, sus canciones tienen un punto apresurado, demasiado facilón.
No pasaría nada si él mismo no se hubiera empeñado en considerarse a la altura de Lennon y McCartney, probablemente peores músicos -o peores intérpretes- que él, pero compositores y arreglistas descomunales. Su atormentamiento constante me abruma. Una incapacidad para la felicidad tremebunda, incluso teniendo todo al alcance de su mano, incluyendo a los Monty Python, que no es poca cosa. Las imágenes que quedan de él son las de un chico que a los 25 años ya parecía tener 35 y que a los 35 parecía a punto de jubilarse. No es de extrañar, en ese sentido, su admiración irredenta por Roy Orbison, para quien prácticamente creó los Travelling Wilburys.
De hecho, mientras escribo este post tengo de fondo "While my guitar..." y esa retahila de ripios rimando "sleeping" con "sweeping", etcétera, y sigo advirtiendo un exceso de sencillez. Una música maravillosa con una letra poco trabajada. Solo que, ay, yo me casé al ritmo de "Here comes the sun" y no me imagino canción más bonita en el mundo entero y solo por eso ya le quiero y supongo que es nuestro George y que hay que quererle siempre.
*
Chicos atormentados: a la salida del concierto de Viceversa, varias caras conocidas me animan a que siga escribiendo porque tengo un talento descomunal. No puedo evitar una mueca de incredulidad. Me agrada, por supuesto, pero no es ya que no quiera creerlo (falsa modestia) sino que me resulta increíble en sentido estricto: alguien que a los 41 años no ha sido capaz de demostrar nada no merece mucho más que el calificativo de fracasado.
*
Seguir "Operación Triunfo" me resulta abrumador. Un grupo de chicos y chicas claramente sobreexcitados que tienen una semana para aprender a cantar dos minutos de canción y que solo con no desafinar -algo que no siempre ocurre- les quieren hacer creer que son artistas de tomo y lomo. Lo dice alguien que pone en cuestión a George Harrison, así que imaginen mis problemas con Famous. Con todo, el programa merece la pena solo por leer la reseña del día siguiente en El País, firmada cada semana por
Juan Sanguino, un hombre cuya facilidad para la cultura pop y la ironía mezclada con el verdadero interés me provocan una envidia descomunal.