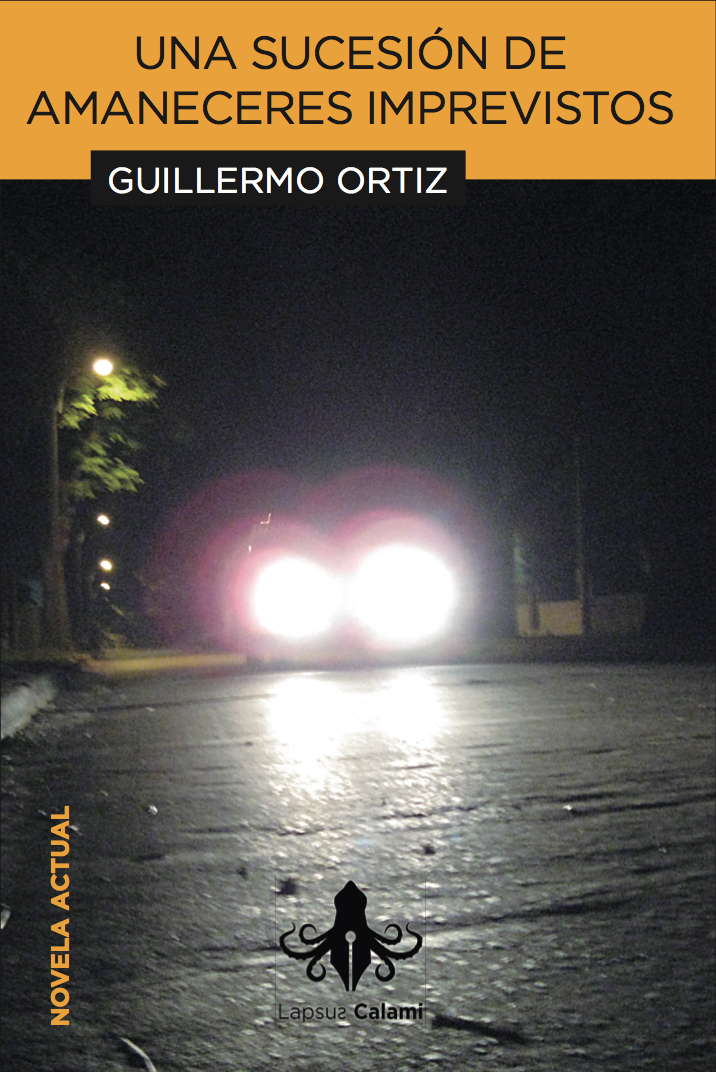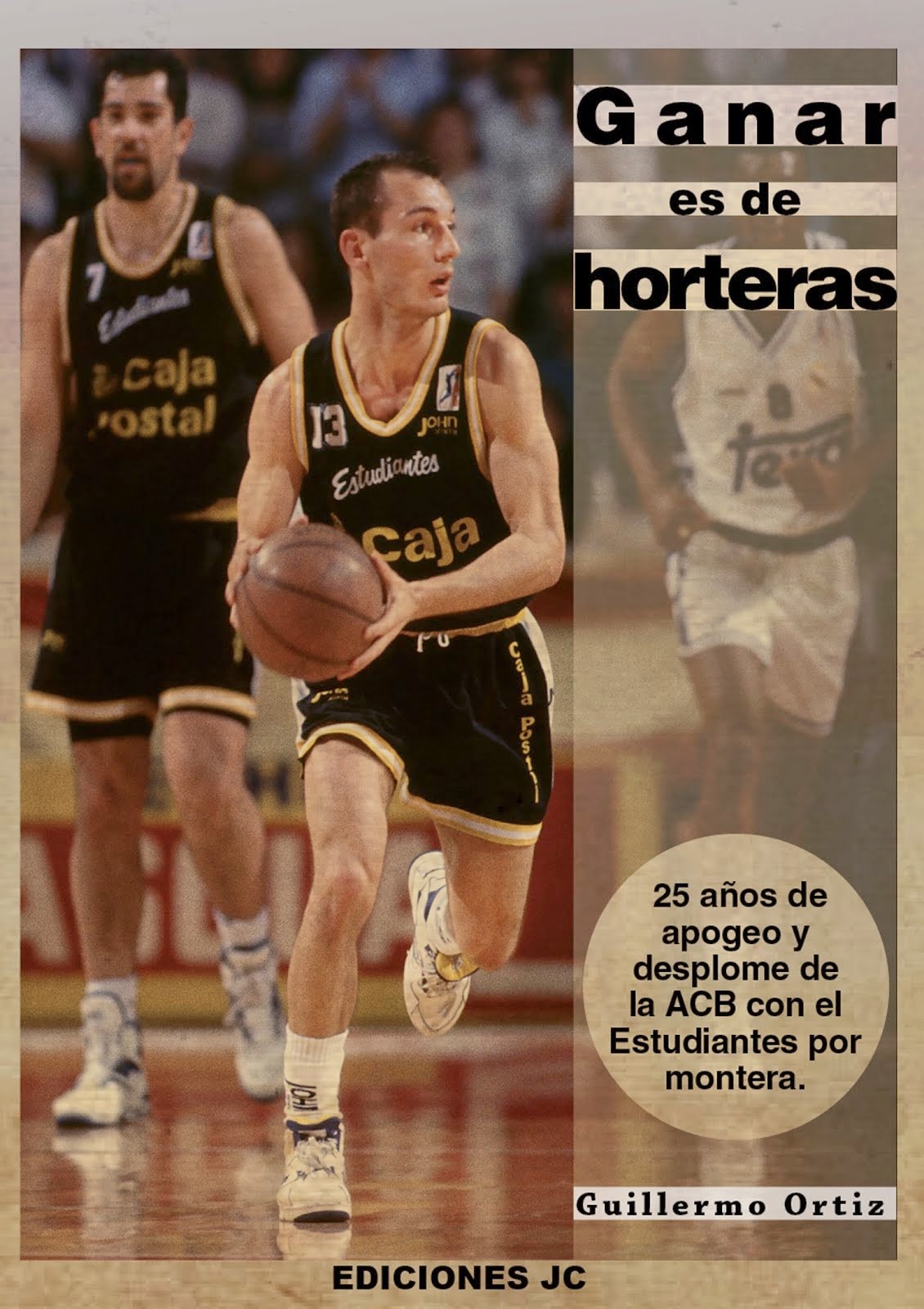La siguiente en aparecer, como decía, y aquí no puedo contar a Martika porque lo de Martika fue casi una broma, fue Mariah Carey, pero no la exuberante Mariah Carey que conoceríamos después, con sus vestidos ceñidos y sus mofletes siempre hinchados, sino una Mariah Carey más entrañable, apoyada en el quicio de la mancebía, cantando con su vozarrón aquello de "I had a vision of love and that is all that you´ve given to me", amenazando con sus rizos y su color indeterminado de piel tanto a la reina del pop como a la reina del soul, la inmensa Whitney Houston, que estaba a punto de reclamar su trono junto a Kevin Costner y la canción más empalagosa de todos los tiempos.
Tenía Mariah Carey un encanto adolescente que después perdió por crecer deprisa, esa fea manía hollywoodiense. Mi primera noche en la cama con una chica estuvo acompañada de la escucha casi forzosa de su versión del "Without you", una razón como cualquier otra para desenamorarse, aunque estuviéramos en Atenas, aunque los fuegos artificiales y los cohetes celebraran el aniversario de la independencia. Veinticinco años después de todo eso, de la visión de amor, queda Carey como un mito de algo que no sé qué es, que siempre me pilló lejos. Algo pomposo, excesivo, como el Photoshop de su última portada.
Envejecer rápido y envejecer mal, otra fea costumbre.
Abandonen por un momento sus prejuicios y vean el vídeo de nuevo. La cara terriblemente perfecta de esa chica a contraluz y lo que el amor prometía a cualquier adolescente: poco más que canciones de Paul McCartney y conejos de animación con gafas de sol, a lo Poochie en Los Simpsons.
********************
Recuerdo las noches en casa de mis abuelos. El orden perfecto de las madrugadas al ritmo del reloj de pared. La mesa perfectamente dispuesta para el desayuno del día siguiente, ritual del que se encargaba mi bisabuela cada noche, antes de acostarse en su pequeño cuarto del fondo del pasillo a la izquierda, justo donde yo decidí colocar mi imaginaria canasta de baloncesto, carreras hacia un lado, carreras hacia otro botando una pelota de tenis.
Recuerdo los días también, las comidas de Navidad y las cenas de Nochevieja con mi padre. De nuevo la bisabuela preparando escrupulosamente el té y las tostadas de su nieto predilecto. A mí me gustaba estar con ella y escucharla, aunque no tuviera ni idea de qué me estaba contando: las plantaciones perdidas de su familia en la Cuba del 98, la revolución mexicana de Pancho Villa y Emiliano Zapata vivida en primera persona, la tristeza infinita de la Guerra Civil, los muchos años de viudedad arrastrados desde entonces por Asturias, San Sebastián, Madrid, Tetuán...
De alguna manera, la bisabuela era un dique al miedo a la muerte. Mientras ella siguiera viva, los demás podíamos estar seguros. Como todo niño, yo me sentía inmortal pero me preocupaba muchísimo la idea de que alguien se fuera: mi abuela Gloria, mi abuelo José Luis, mi abuela Angelines. Cada noche le pedía a Dios que les dejara vivir al menos ochenta años sin recordar ahora mismo qué ofrecía a cambio.
No sé tampoco por qué elegí esa cifra, supongo que a todos les pillaba lejos y a mí me daba tiempo para ir haciéndome a la idea.
Solo que a la bisabuela se le fue la mano y pasó de los ochenta, de los noventa y hasta de los cien. Para el centenario, la familia alquiló un salón en una residencia militar y a ella la pusieron presidiendo todo el evento, en parte orgullosa y en parte ya algo confusa. Con el tiempo, pasó a ser una figura paralela al resto de la familia: comía por su cuenta y aparecía solo a los postres, sentada en el sofá mirándose las manos, con un insoportable aire de tristeza. Yo corría para acabar el arroz de tomate y ponerme al lado suyo. No era ningún niño ya, había cumplido los veinte y me sentía casi tan extraño como ella. Así quedábamos los dos, mis manos en las suyas, arrugadísimas, hablándole al oído pero hablándole poco porque tampoco había mucho que decir, incapaz siquiera de convencerla de que el Estudiantes era en realidad la selección española y por eso había que animarles.
Murió a los 103 pero el dique tardó unos años más en romperse. Diez, exactamente. En 2007 murió mi abuela Gloria, a los 88; en 2010, mi abuelo José Luis, a los 93, y en 2013, mi padre, a los 58. Si se saca la media, se puede decir que Dios fue generoso conmigo.
Lo extraño de todo esto es que yo nunca he creído en Dios.
*********************
De nuevo el libro de Gonzalo Vázquez. Se podrá decir que escribir de la NBA es muy fácil, que está de moda y que si Pau Gasol y si Michael Jordan. Puede ser, pero Jordan no sale hasta la página 234 y de Gasol no se sabe nada hasta la 574. No es solo erudición y datos, sino pasión. Uno lee las historias de Vázquez, esas 101 historias sobre conocidos y desconocidos, adictos a la cocaína, padres suicidas, carreras frustradas y carreras sorprendentemente exitosas, y se sorprende por el cariño, la empatía con la que es capaz de hablar de cada uno de sus personajes, como si de alguna manera le pertenecieran, como si él los hubiera creado.
No sé si Gonzalo es consciente del libro que ha escrito, un libro condenado a los laterales de las librerías por ser "de género", por hablar de baloncesto y estar publicado en una editorial de baloncesto cuando no deja de ser un tratado sobre el hombre estadounidense del siglo XX. Hay más Estados Unidos, más sociología, más política y más comprensión en su libro que en "Canadá", por poner un ejemplo reciente.
A veces, todo hay que decirlo, se percibe un cierto descontrol gramatical, algo que todo escritor conoce, y mucho más el escritor de crónicas nostálgicas, el que empieza en pasado y de repente pasa a presente y luego vuelve a pasado y ni siquiera se da cuenta de ello. Casi mejor. Un libro así no puede ser un libro pulcro y aseado, que diría aquél. Tiene que ser un libro humano, como sus protagonistas, que se deje llevar y se arroje a la madrugada, en busca de la próxima historia que ser contada.
Tenía Mariah Carey un encanto adolescente que después perdió por crecer deprisa, esa fea manía hollywoodiense. Mi primera noche en la cama con una chica estuvo acompañada de la escucha casi forzosa de su versión del "Without you", una razón como cualquier otra para desenamorarse, aunque estuviéramos en Atenas, aunque los fuegos artificiales y los cohetes celebraran el aniversario de la independencia. Veinticinco años después de todo eso, de la visión de amor, queda Carey como un mito de algo que no sé qué es, que siempre me pilló lejos. Algo pomposo, excesivo, como el Photoshop de su última portada.
Envejecer rápido y envejecer mal, otra fea costumbre.
Abandonen por un momento sus prejuicios y vean el vídeo de nuevo. La cara terriblemente perfecta de esa chica a contraluz y lo que el amor prometía a cualquier adolescente: poco más que canciones de Paul McCartney y conejos de animación con gafas de sol, a lo Poochie en Los Simpsons.
********************
Recuerdo las noches en casa de mis abuelos. El orden perfecto de las madrugadas al ritmo del reloj de pared. La mesa perfectamente dispuesta para el desayuno del día siguiente, ritual del que se encargaba mi bisabuela cada noche, antes de acostarse en su pequeño cuarto del fondo del pasillo a la izquierda, justo donde yo decidí colocar mi imaginaria canasta de baloncesto, carreras hacia un lado, carreras hacia otro botando una pelota de tenis.
Recuerdo los días también, las comidas de Navidad y las cenas de Nochevieja con mi padre. De nuevo la bisabuela preparando escrupulosamente el té y las tostadas de su nieto predilecto. A mí me gustaba estar con ella y escucharla, aunque no tuviera ni idea de qué me estaba contando: las plantaciones perdidas de su familia en la Cuba del 98, la revolución mexicana de Pancho Villa y Emiliano Zapata vivida en primera persona, la tristeza infinita de la Guerra Civil, los muchos años de viudedad arrastrados desde entonces por Asturias, San Sebastián, Madrid, Tetuán...
De alguna manera, la bisabuela era un dique al miedo a la muerte. Mientras ella siguiera viva, los demás podíamos estar seguros. Como todo niño, yo me sentía inmortal pero me preocupaba muchísimo la idea de que alguien se fuera: mi abuela Gloria, mi abuelo José Luis, mi abuela Angelines. Cada noche le pedía a Dios que les dejara vivir al menos ochenta años sin recordar ahora mismo qué ofrecía a cambio.
No sé tampoco por qué elegí esa cifra, supongo que a todos les pillaba lejos y a mí me daba tiempo para ir haciéndome a la idea.
Solo que a la bisabuela se le fue la mano y pasó de los ochenta, de los noventa y hasta de los cien. Para el centenario, la familia alquiló un salón en una residencia militar y a ella la pusieron presidiendo todo el evento, en parte orgullosa y en parte ya algo confusa. Con el tiempo, pasó a ser una figura paralela al resto de la familia: comía por su cuenta y aparecía solo a los postres, sentada en el sofá mirándose las manos, con un insoportable aire de tristeza. Yo corría para acabar el arroz de tomate y ponerme al lado suyo. No era ningún niño ya, había cumplido los veinte y me sentía casi tan extraño como ella. Así quedábamos los dos, mis manos en las suyas, arrugadísimas, hablándole al oído pero hablándole poco porque tampoco había mucho que decir, incapaz siquiera de convencerla de que el Estudiantes era en realidad la selección española y por eso había que animarles.
Murió a los 103 pero el dique tardó unos años más en romperse. Diez, exactamente. En 2007 murió mi abuela Gloria, a los 88; en 2010, mi abuelo José Luis, a los 93, y en 2013, mi padre, a los 58. Si se saca la media, se puede decir que Dios fue generoso conmigo.
Lo extraño de todo esto es que yo nunca he creído en Dios.
*********************
De nuevo el libro de Gonzalo Vázquez. Se podrá decir que escribir de la NBA es muy fácil, que está de moda y que si Pau Gasol y si Michael Jordan. Puede ser, pero Jordan no sale hasta la página 234 y de Gasol no se sabe nada hasta la 574. No es solo erudición y datos, sino pasión. Uno lee las historias de Vázquez, esas 101 historias sobre conocidos y desconocidos, adictos a la cocaína, padres suicidas, carreras frustradas y carreras sorprendentemente exitosas, y se sorprende por el cariño, la empatía con la que es capaz de hablar de cada uno de sus personajes, como si de alguna manera le pertenecieran, como si él los hubiera creado.
No sé si Gonzalo es consciente del libro que ha escrito, un libro condenado a los laterales de las librerías por ser "de género", por hablar de baloncesto y estar publicado en una editorial de baloncesto cuando no deja de ser un tratado sobre el hombre estadounidense del siglo XX. Hay más Estados Unidos, más sociología, más política y más comprensión en su libro que en "Canadá", por poner un ejemplo reciente.
A veces, todo hay que decirlo, se percibe un cierto descontrol gramatical, algo que todo escritor conoce, y mucho más el escritor de crónicas nostálgicas, el que empieza en pasado y de repente pasa a presente y luego vuelve a pasado y ni siquiera se da cuenta de ello. Casi mejor. Un libro así no puede ser un libro pulcro y aseado, que diría aquél. Tiene que ser un libro humano, como sus protagonistas, que se deje llevar y se arroje a la madrugada, en busca de la próxima historia que ser contada.