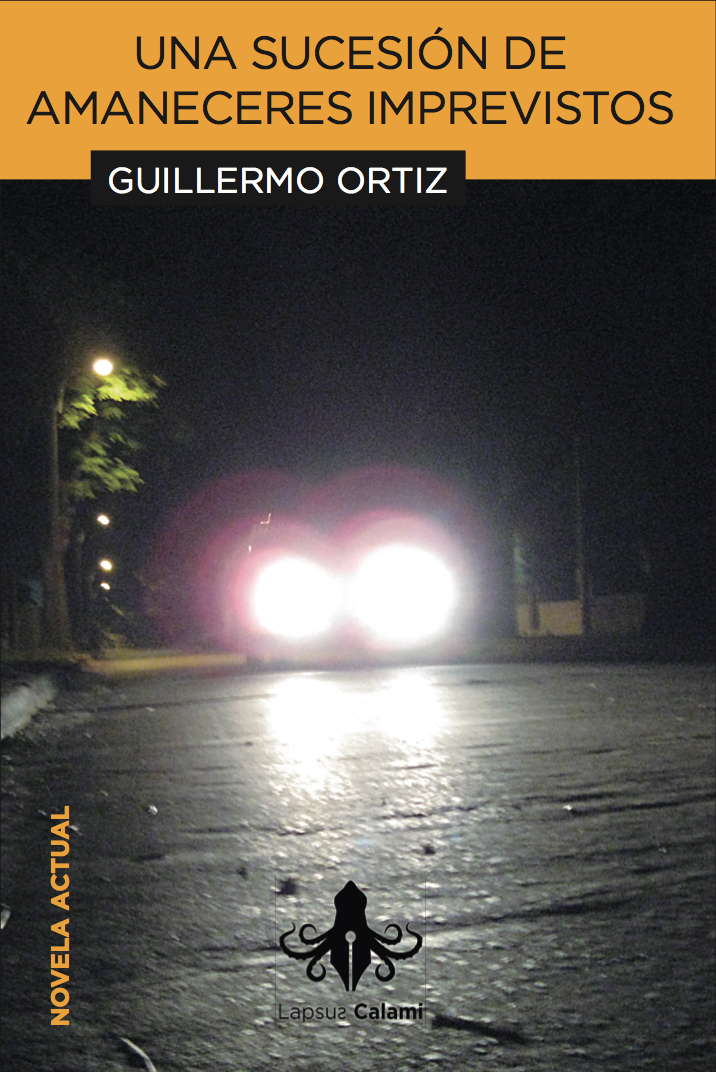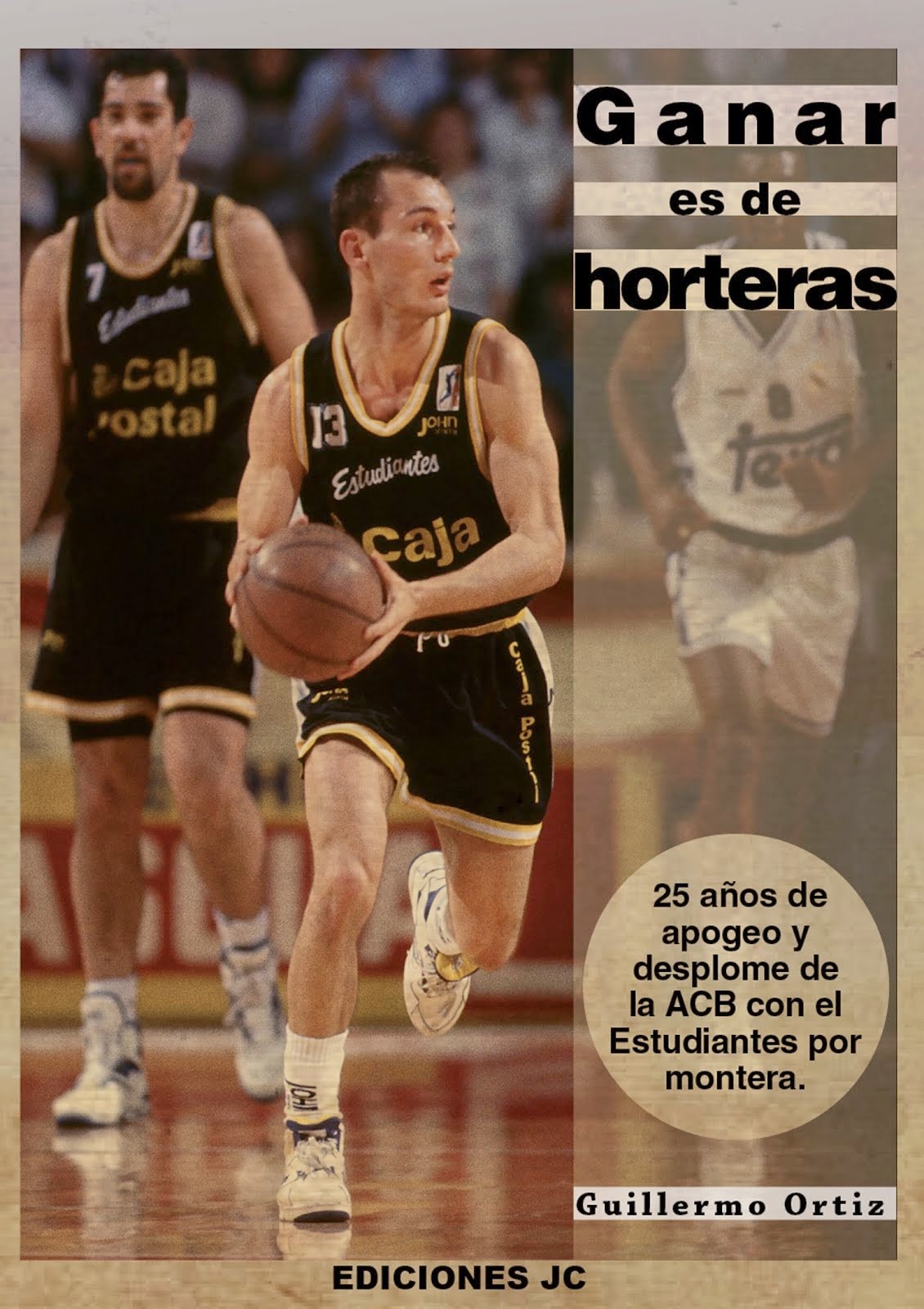Lo impresionante de la escena, mil veces comentada, es el chasquido del fruto en la boca de Marlon Brando mientras explica que el horror tiene una cara. He elegido la versión original porque no quería intermediarios. El horror tiene una cara. La mayor transformación que se ha hecho en el cine, una transformación de la que Coppola es ajeno porque ya se encontró así a Brando, es la de convertir al moribundo Kurtz de la novela de Conrad, ese enjuto comercial esclavista, en un hombre gordo, corpulento, seguro de sí mismo, capaz de medir cada una de sus palabras con parsimonia, con distancia. La distancia ante el horror. Por supuesto, el Kurtz de Conrad tenía esa distancia pero no ese rostro, esa calma sádica.
He recordado mucho las palabras de Brando estos días. Es lógico. Las repetía en voz alta cada vez que salía de casa de mi padre, especialmente en las últimas dos semanas, cuando instalamos una cama en el salón para que pudiera seguir con el simulacro de que en el salón no iba a morirse -se negaba a acostarse en un dormitorio, se negaba a dormir por la noche, se negaba a rendirse-. Estas cosas tienen sentido, no hay por qué decirle al niño que el monstruo aparecerá igual con la luz encendida ni al moribundo que la muerte no entiende de horas, aunque al final, como él temía, llegara de madrugada, pasada la una.
Yo bajaba las escaleras después de haber hecho mucho o haber hecho poco, eso dependía del día, y me repetía a mí mismo "The horror... the horror...", no como en
la última escena de Kurtz, la de su propia muerte, que siempre me pareció reiterativa, sino copiando la inicial, ese paseo comiendo lo que yo quiero pensar que son pipas, a lo mejor de calabaza, el chasquido, la mirada, la lentitud en la conversación. La distancia, en una palabra. Buscaba la distancia porque, efectivamente, más allá de la distancia solo quedaba el horror. El horror en toda su expresión, en el gesto demacrado -Conrad, de nuevo- de mi padre, sus temblores y sus movimientos con la mano intentando coger algo, agarrarse al vacío.
El fin de semana antes de su muerte, estuve con la Chica Diploma en Medina del Campo. Era mi séptimo año consecutivo y yo fingía ser feliz como mi padre fingía esquivar la noche. Probablemente, de hecho, lo era. Me dieron una suite y un par de invitaciones y hablaba con Dani Pérez Prada sobre la situación que quedaba en Madrid. El horror sin cara. Hablaba de la distancia y de la necesidad de pensar que ese que tiembla no es tu padre, que es un enfermo, sin más, y que estar enfermo, morir en definitiva, es solo parte del ciclo de la vida y bla, bla, bla... Esos espejismos a veces funcionan y a veces, no. Funcionan mientras no vuelvas a Madrid y te encuentres la enfermedad de frente, cara amarilla, ojos casi en blanco, gemidos intermitentes mientras en la tele echan Texas Ranger.
El horror... el horror. Y las pipas.
Así que las cosas siguen así, en ese intento de poner distancia para luego arremeter el capote, porque tendrá que haber capote tarde o temprano y tendrá que haber embestida. Retrasar las cosas: el trabajo, la rutina, la ausencia. Salir a andar un domingo por la mañana, algo trivial, un paseo, y acabar haciendo veinte kilómetros en dos sectores de diez interrumpidos por una paella y un pincho de tortilla. Amago de escrache en Casa Mingo. Al llegar a casa, pensar en un post sobre cuando intentaba cambiar la vida a las chicas incluso en las oficinas del paro. Un post que ya debo de haber escrito mil veces y que hoy, curiosamente, no me salía.
A lo mejor mañana. Quién sabe.