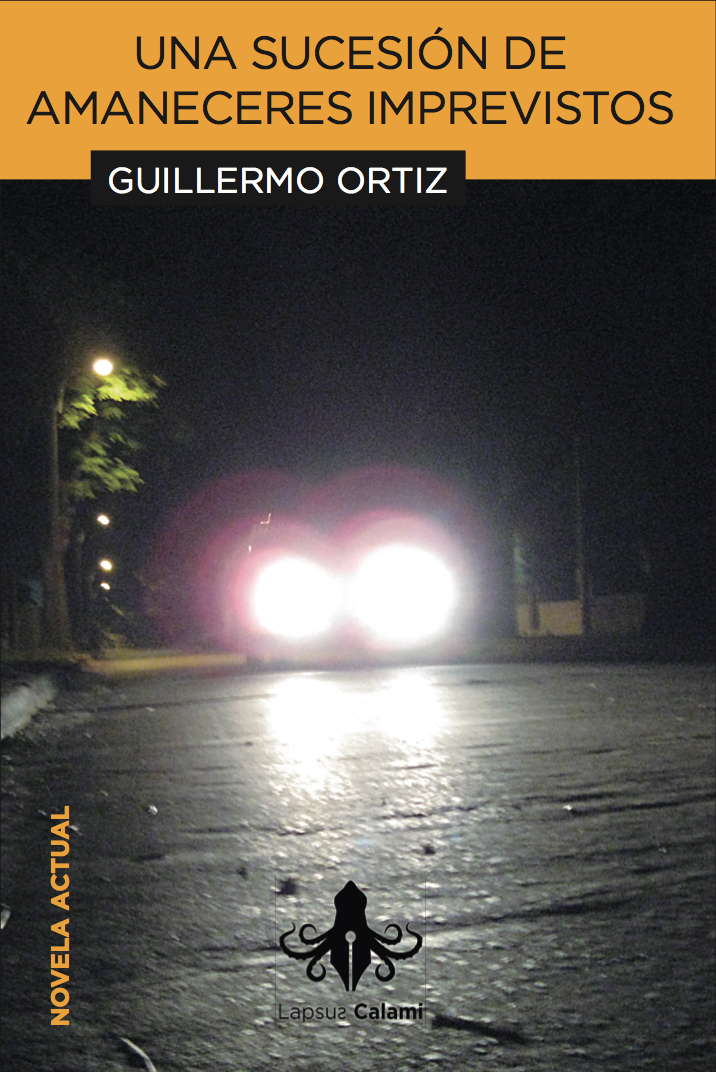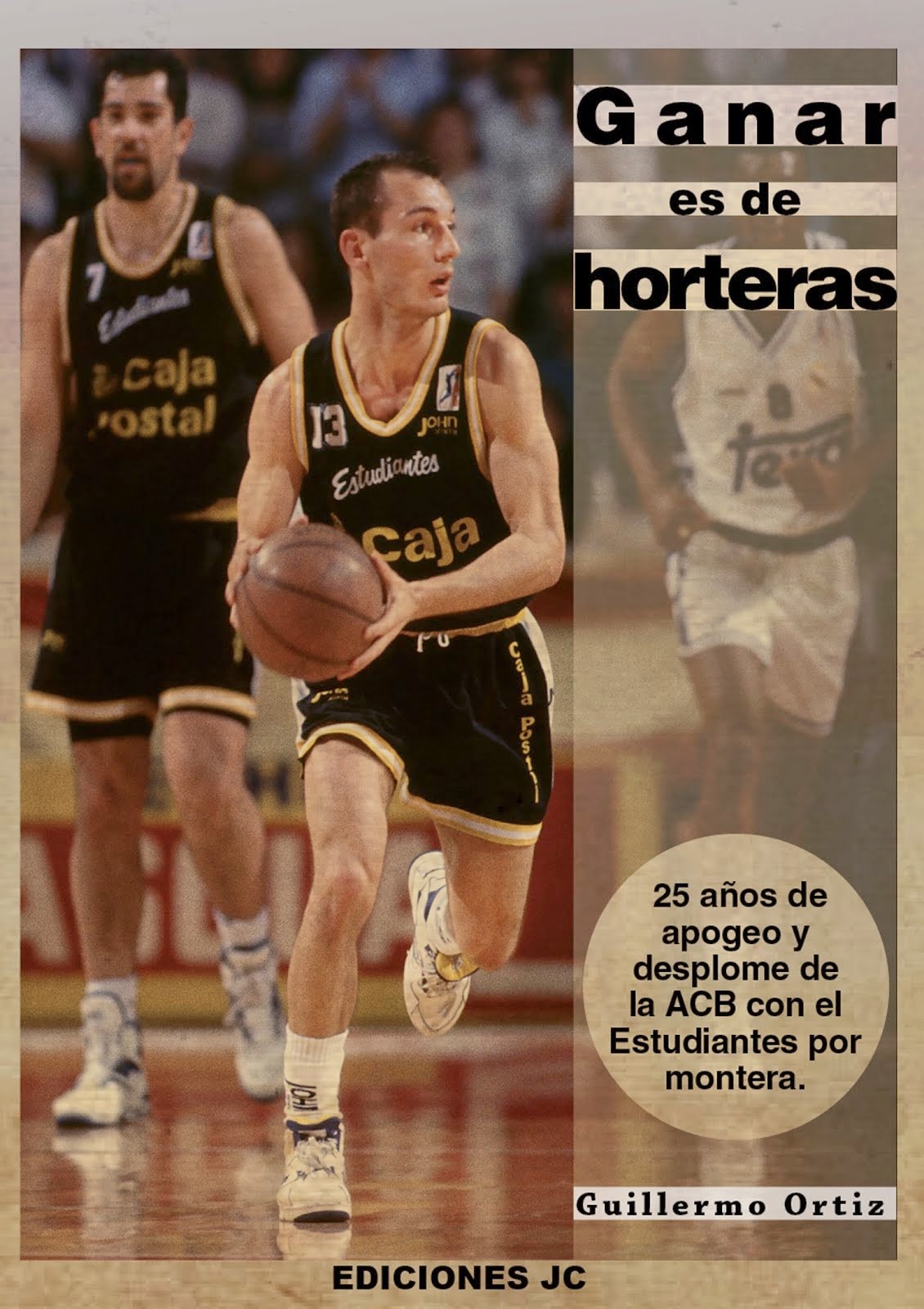En medio del pase de prensa de "Stella" me vino
un "pony" a la cabeza. Los "ponys", en la terminología de David Planell, son esos sucesos que te marcan en la infancia y que de alguna manera has olvidado como defensa pero te siguen acechando toda la vida. Un "pony" tiene que darse en torno a la edad de los 10 años, más tarde ya no cuenta porque todos los adolescentes pedimos cosas imposibles y no por eso salimos necesariamente traumatizados.
La escena en cuestión era la de la propia Stella en una fiesta de cumpleaños de una compañera de clase. No la habían invitado pero ella, cual Nacho Cano, se coló. Conoció a un chico maravilloso, de pelo largo y mirada atormentada y se enamoró perdidamente de él.
Pensé entonces en mis propias fiestas de cumpleaños en el colegio o, más bien, en su ausencia. Sinceramente, nunca me había parado a pensar en este punto y de repente me di cuenta de que quizá tenía algo que ver con "todo esto". Las chicas no me invitaban a sus cumpleaños: éramos seis chicos y dieciséis chicas pero ellas siempre invitaban a sus amigas y a una selección muy destacada de tres o cuatro de los nuestros, generalmente los mismos. A mí no me decían nada y no recuerdo que en aquel momento me sumiera en una gran depresión pero probablemente ese fue el momento en el que asumí que eso de las fiestas y las chicas era cosa de otros.
También iban a menudo al McDonald´s que quedaba enfrente del colegio, en el antiguo Jumbo de Pío XII. Aquello sí me tocaba las narices, por decir algo. Más que nada porque se iban con la chica que a mí me gustaba y eso ya sí era un desafío en toda regla. Yo les veía sonreír y pasarse sus tarjetitas firmadas por los padres permitiéndoles dejar el colegio a la hora de comer y me sentía dispuesto a iniciar una revolución espartaquista en cualquier momento. ¡Menudo era yo!
Con los años llegaron mis propias tarjetas y mis propias invitaciones a cumpleaños. Supongo que me convertí en algo parecido a "popular" o al menos "aceptable" y los siguientes recuerdos tienen que ver con la adolescencia en casa de mi madre, en Padre Xifré, poniendo, como Stella, los vinilos en el tocadiscos. Para los chicos de la generación walkman aquello era pura ingeniería. Tenías que controlar el número de surcos, poner la aguja en el correcto y hacerlo todo con una suavidad extrema para no rayar las canciones.
De los discos que me ponía recuerdo tres, siempre a solas: el directo de Carole King, de donde elegía "I feel the earth move under my feet", "Will you still love me tomorrow?" y "You´ve got a friend", todo, si se fijan, muy "Aquellos maravillosos años". De los otros dos,uno era el "Rattle and hum", de U2. Yo ya tenía todos los discos de U2 menos ese, es decir, conocía las canciones, y la que me ponía una y otra vez, de manera obsesiva, era "Bullet the blue sky" con ese
monólogo final de Bono, eterno, hablando de los bombardeos sobre El Salvador y los telepredicadores. A veces, también caia "In the name of love" o la versión de "All along the watchtower".
El tercero era el disco blanco de los Beatles: por este orden, "Helter Skelter", "Why don´t we do it in the road" y "Julia".
En definitiva, canciones y discos de la infancia-primera adolescencia. Con 14-15 años, creo, en el Ramiro de Maeztu la profesora de francés nos puso
"Michelle", de Gérard Lenorman para practicar la diferencia entre el pasado compuesto y el indefinido. Seguro que hay mil canciones mejores que esa y seguro que hay pocas menos ñoñas, pero esa canción también marcó mi estética posterior. No es un "pony", eso lo hemos dejado claro, es solo un arrebato de melancolía autocompasiva adolescente.
Lo que pasa es que yo, desde ese momento, me convertí en un melancólico autocompasivo y adolescente, algo que ninguna pastilla va a cambiar a corto plazo, me temo, y efectivamente cuando juego pienso que no voy a ganar y cuando gano adelanto la derrota final, la de la chica de instituto que compartía contigo los recreos -¡recreos franceses, ni más ni menos!- y al final te dejaba, se iba con otro, se casaba y encima se atrevía a ser feliz. Un poco lo que le ocurrió a Hans Schnier pero en menos páginas.