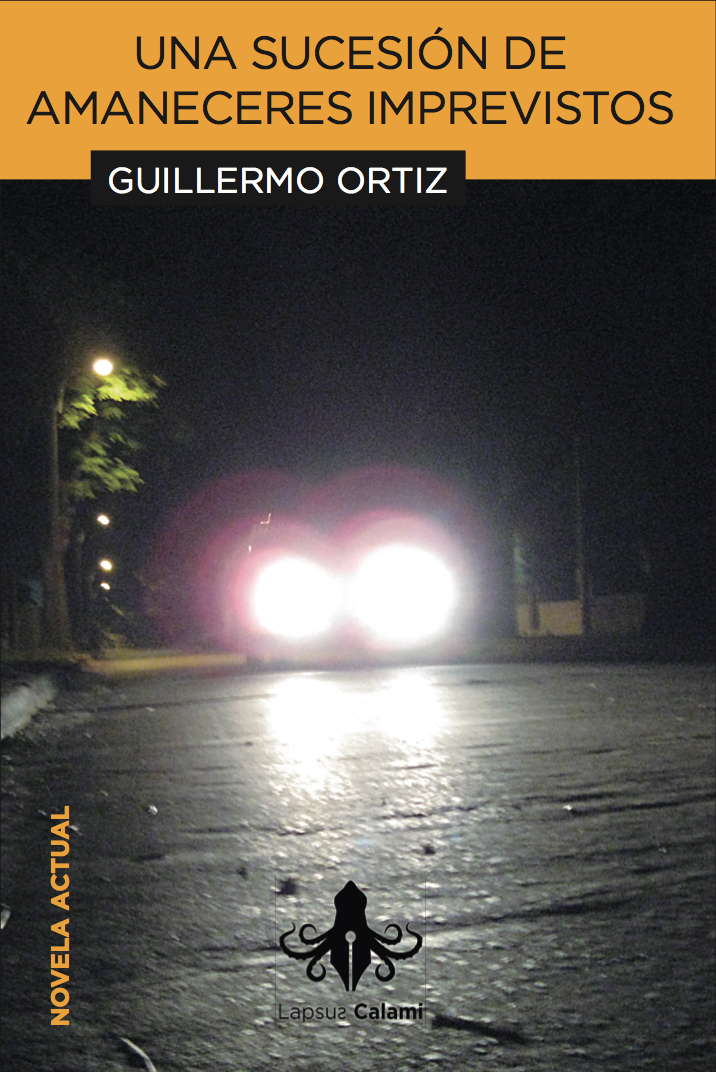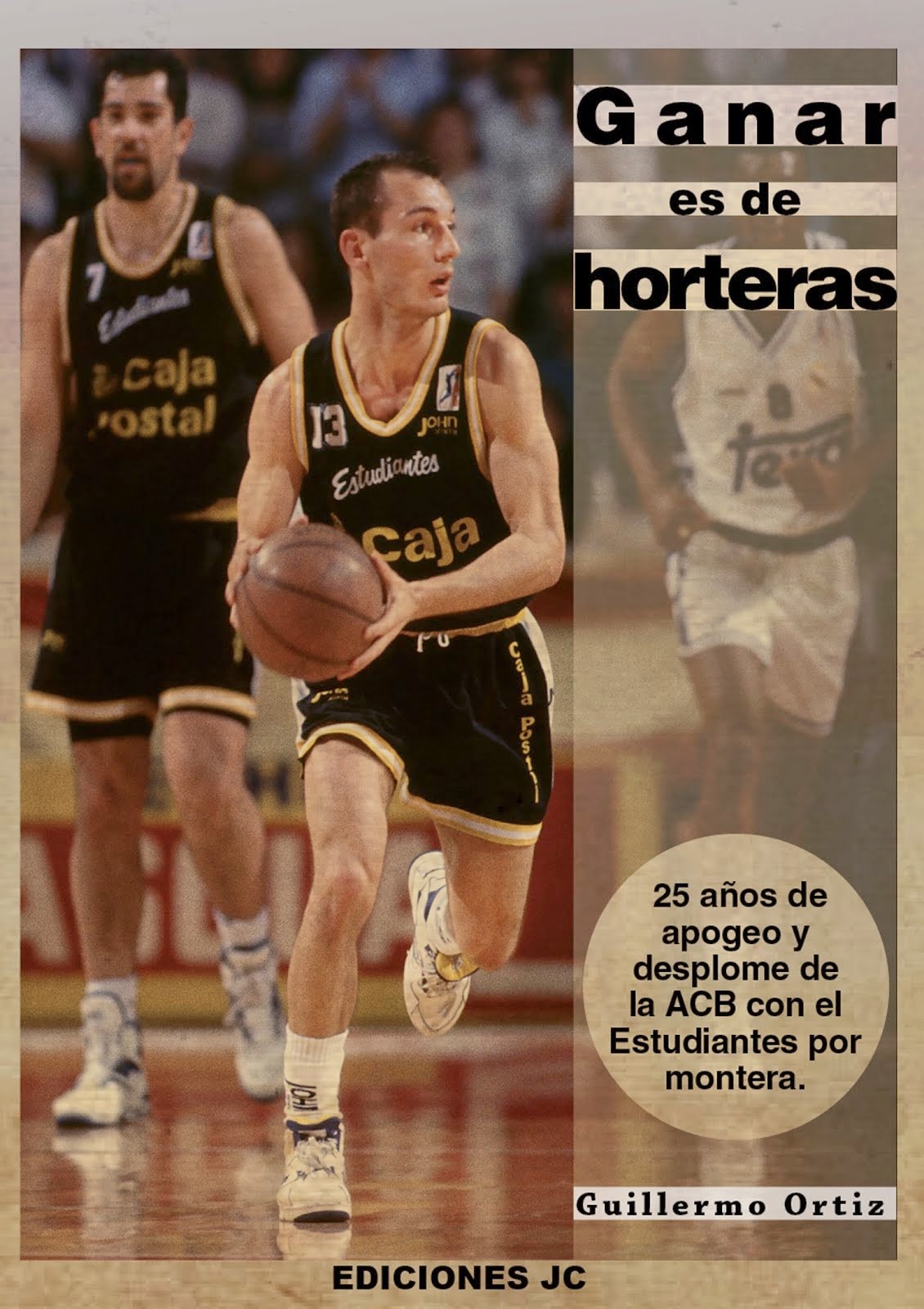La última mañana la paso en la terraza de un piso de Williamsburg, Maujer Street, esperando a que la Chica Blackberry se digne dejar de hacer el pingo y aparezca por casa. Tengo un libro de Carson McCullers y una vista de azoteas. De vez en cuando, los chicos del barrio, por lo general latinos, aparcan los coches y ponen la música a todo volumen. Pablo mezcla en su habitación. Andre sigue desaparecido. El Racing gana y sella media permanencia.
¿Qué más? Me voy de Nueva York después de 10 días con la misma sensación de incredulidad con la que llegué un jueves. Cuando la gente me pregunta solo puedo decir "weird".
Llega, se ducha y comemos en un diner, latino también. Nos ponen "Take on me", "Bad romance" y una canción que recuerdo haber cantado con ella pero que ahora no me viene el nombre a la cabeza. A la vuelta paseamos por un parque precioso, que combina fútbol -soccer-, béisbol, gimnasia y una chica preciosa que ha decidido ponerse las mallas, las zapatillas y dar vueltas por la pista de atletismo andando mientras habla con el móvil. En diez minutos la vemos pasar dos veces.
De regreso a Maujer, paramos en la tienda de alquiler de coches. Queremos un carro para el JFK a las 17,30 y a las 17,30 se planta un cochazo enorme, blanco, con emisora latina, conductor latino de español incomprensible, con lo que decido que es mejor hablar en inglés con él, y vamos bajando por Brooklyn escorándonos hacia la autopista y el aeropuerto. Las iglesias, los barrios pobres, los chicos negros descalzos y los vendedores de rosas en los semáforos. A veces me siento el protagonista de una película española en una ciudad sudamericana. La Paz, Bolivia, Quito es Ecuador, Lima está en Perú, Buenos Aires, Argentina... no llores por mí más.
Al llegar al JFK, terminal siete, aparece el ataque de ansiedad que llevaba madurando todo el día, en aquella terraza, aquel diner, aquella pista de atletismo. Quizá, como decía Amy, todo se puede reducir al miedo a la muerte, miedo al vacío en cualquier caso. Miedo a volver a una rutina distinta y saber que aquí no es como a la ida, que aquí me tengo que montar e irme, no puedo quedarme. Como un zombi facturo, como un zombi enseño el pasaporte, como un zombi me quito los zapatos y el cinturón y como un zombi intento mantener el equilibrio mientras paso por el escáner.
Tengo la cara roja, ardiendo, mucho calor y mucha sed y dificultad para mantener el equilibrio. Corazón descontrolado. Mejor la cara roja que la cara blanca, en cualquier caso, así que me siento a ver el final del Memphis-Oklahoma, compro una revista con los 500 mejores jugadores de la NBA, un especial de Time sobre Bin Laden, mucho chocolate y una botella de agua y me dispongo a esperar el embarque, el despegue, el momento mágico en el que eso ya no sube ni baja sino que se mantiene milagrosamente sobre el cielo sin dar brincos.
Cuento números. Cuento puntos de los que se juegan el descenso. Mi compañera de asiento es una mujer de unos 50 años, israelí. Es domingo ya y es el "Memorial Day" y se asombra de que el Maccabi le ganara tan fácil al Madrid. "El Madrid tuvo mucha suerte llegando ahí, solo es eso", digo, y ella no sabe si la final se ha jugado ya o se jugará hoy, justo hoy, Memorial Day, insisto, y muy firme me avisa: "We don´t play with Memorial Day". El comandante informa, el sobrecargo agradece, las azafatas bajan las ventanillas, la película del viaje es "Sin compromiso". No strings attached.
No llego a verla, en cualquier caso. Acabo la lista del 500 al 1, repaso un Marca antiguo, ceno un pollo infame con mucho pan -echaba tanto de menos el pan- y me quedo dormido aunque despierte a ratos: con las turbulencias, con los movimientos de mi vecina y con el maravilloso anuncio del sobrecargo: "¿Hay algún médico en el avión?" Frases que pertenecen a la ficción, que no deberían pronunciarse nunca, aunque siempre será mejor que "¿Hay algún piloto en el avión?" Morir en el despegue es una tragedia pero morir aterrizando después de comerte siete horas de viaje es una putada enorme.
De repente, son las 8,30. Eran las 12 de la noche y al rato son las 9 de la mañana y hace un sol enorme. Buen tiempo sobre el Atlántico y la península ibérica. No queda nada del ataque de ansiedad, solo una pequeña sensación general de estupor, que podríamos llamar jet-lag. Sale la maleta, mis padres me recogen, desayuno algo que debería ser la cena, ¿o qué? Todo va bien. No han robado en mi casa. El techo no se ha caído, como en 2009. Alonso queda tercero en Turquía entre gritos y orgasmos. Todo en la más absoluta normalidad. Más o menos como lo dejé. Sólo la inconveniencia de acostumbrarse a un nuevo teclado.